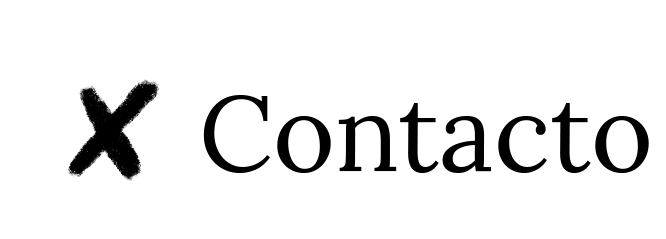El amor a la montaña es algo físico y espiritual. La montaña es agotamiento y descanso, esfuerzo y contemplación, sudor y frío. Tantas voces, ecos del pasado y palabras del presente, han evocado el asombro enorme, la emoción ante una belleza sobrecogedora y humilde, que caminar y leer se hacen uno en los senderos pirenaicos. Uno avanza entre cascadas, bosques, infinitas praderas y amenazantes cumbres, mientras acuden a la mente relatos y versos, canciones mil veces repetidas que acunan el alma y la abrigan de la intemperie.
El Pirineo es como un gigante dormido que reposa en un istmo, de mar a mar. Imagino en el extremo oriental una gran cabeza, el Cánigo, “gran diamante del Pirineo”, como lo llamó Plá. La testa altiva que se alza bruscamente a orillas del Mediterráneo contrasta con el suave descender del otro extremo, los pies de este enorme ser se mojan con las aguas del Cantábrico. En medio un corpachón fuerte y salvaje poblado de picos y valles escondidos y misteriosos.